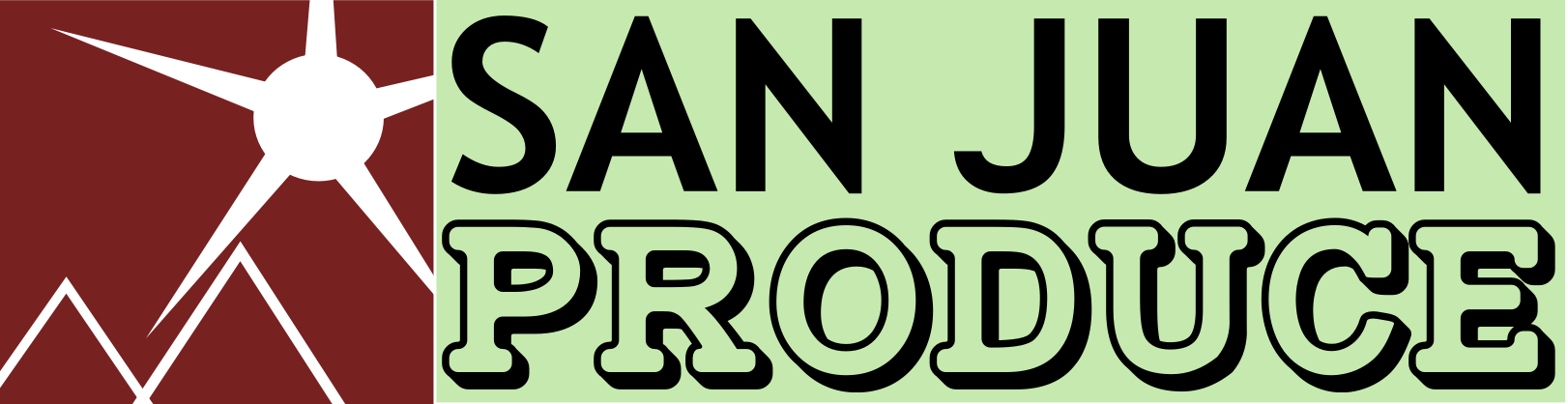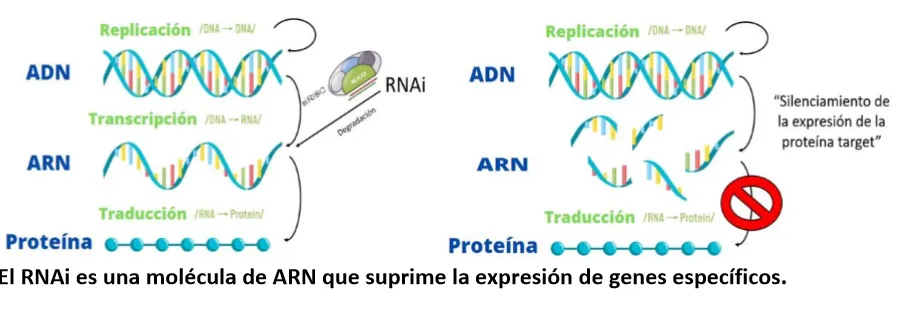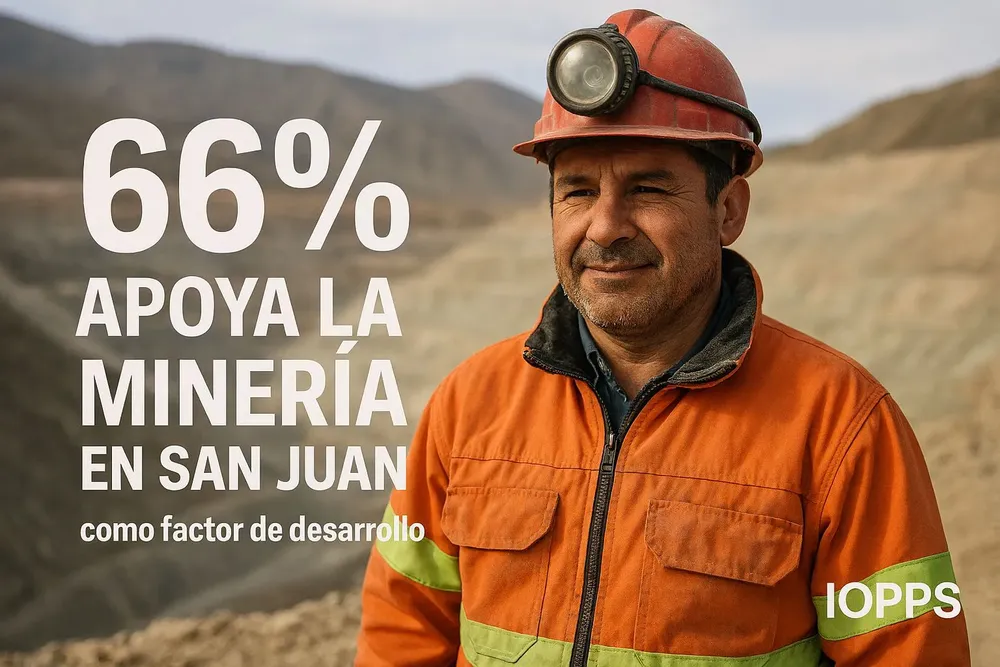San Juan potencia su liderazgo en semillas con un servicio clave para pequeños productores
La planta tecnificada de INSEMI permite limpiar y clasificar semillas hortícolas a bajo costo, facilitando el acceso a estándares de calidad para productores que no cuentan con maquinaria propia. El principal producto que se trabaja es la semilla de cebolla.